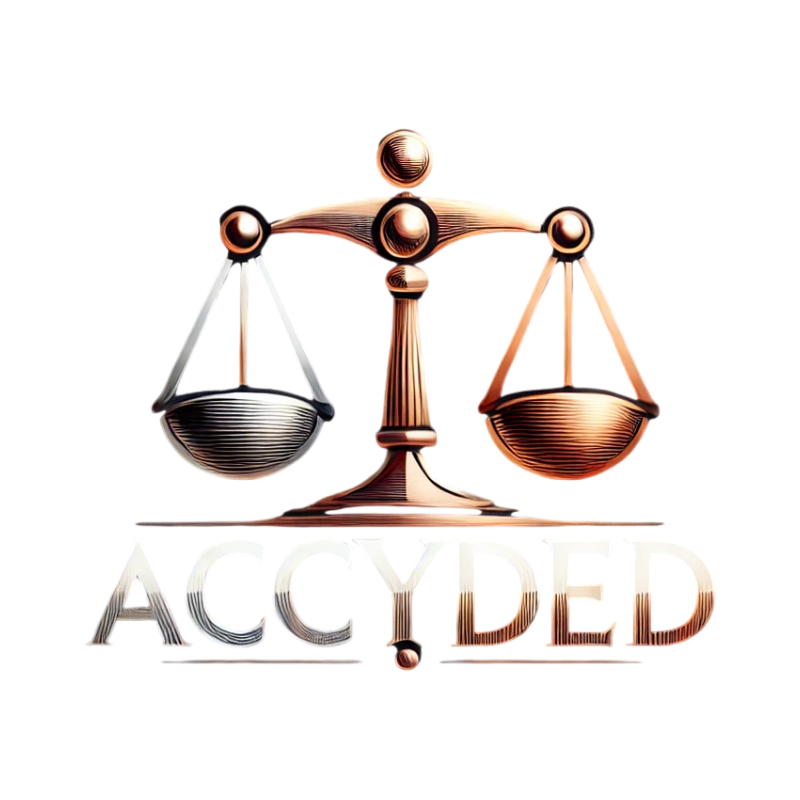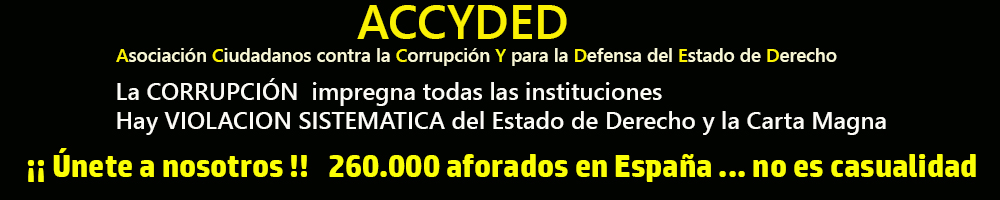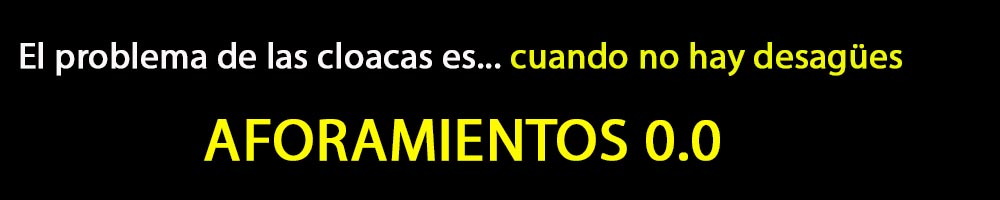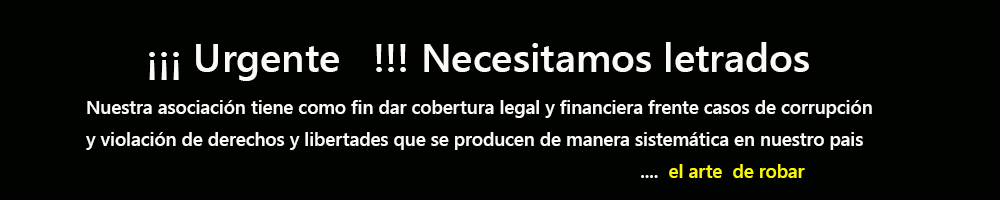Isonomía es un término de origen griego que significa "igualdad ante la ley" o "igualdad de derechos".En teoría España es un Estado de Derecho cuya Constitución proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, en la práctica, esta igualdad —la isonomía— se ve vulnerada sistemáticamente, en particular por la existencia de aforamientos y una cultura judicial que ha consolidado una casta intocable en el seno de la judicatura. Lejos de ser una garantía democrática, el diseño institucional actual ha permitido durante más de cuarenta años la existencia de decisiones judiciales "contralegem" —contrarias a Derecho— que, al quedar impunes e inimpugnables, atropellan los derechos de los ciudadanos sin posibilidad de reparación efectiva.
Aforamientos: un privilegio medieval en democracia
España es uno de los países con mayor número de aforados del mundo. Según diversas estimaciones, existen más de 250.000 personas aforadas, incluyendo a políticos, altos cargos, miembros de las fuerzas de seguridad y, de manera destacada, jueces y magistrados. Este mecanismo implica que, si cometen un delito, no son juzgados por un tribunal ordinario como cualquier ciudadano, sino por tribunales superiores, muchas veces conformados por compañeros o incluso subordinados de su misma carrera judicial lo cual avoca al fracaso cualquier intento de rendición: "son compañeros".
Este trato excepcional, lejos de justificarse por necesidades funcionales, genera una desigualdad estructural: el ciudadano común no tiene acceso a los mismos recursos de defensa, ni goza del mismo margen de indulgencia judicial. A menudo, los procesos contra jueces son tramitados de forma opaca, dilatada o directamente archivados. Así se alimenta una impunidad selectiva que erosiona la confianza en el sistema judicial y contradice frontalmente el principio de isonomía. Esa impunidad, además, refuerza la percepción de “deidad asumida” por parte de quienes la ejercen.
Decisiones contrarias a Derecho y la impotencia del ciudadano
Uno de los efectos más corrosivos de esta arquitectura institucional es la falta de control efectivo sobre las resoluciones judiciales injustas o arbitrarias. Si un juez dicta una resolución claramente contraria a ley —ya sea por ignorancia, negligencia o mala fe—, el ciudadano afectado no tiene herramientas reales para impugnarla si no existen recursos o si estos son resueltos por otros jueces que actúan con el mismo espíritu corporativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español y del Tribunal Constitucional ha contribuido a reforzar esta doctrina de “infallibilidad práctica”, blindando al poder judicial frente a sus propios errores.
Como consecuencia, muchos ciudadanos se enfrentan a decisiones judiciales ilegítimas sin posibilidad real de defensa, más aún si carecen de medios económicos o asesoramiento jurídico especializado. El recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien útil en algunos casos, se presenta como una solución lejana, lenta y solo disponible para una minoría que persevera durante años.
La deificación del juez y el declive del Derecho
En este contexto, se ha generado un fenómeno cultural profundamente antidemocrático: la deificación del juez. Se ha instalado la idea de que el juez, por su sola condición, está por encima del bien y del mal, como si ejerciera un sacerdocio en lugar de una función pública sujeta a responsabilidad. Esta visión es peligrosa: el juez no es infalible, ni neutral por naturaleza, y su labor debe estar sometida al escrutinio crítico, institucional y ciudadano. Cuando el sistema no lo permite, lo que tenemos no es un Estado de Derecho, sino una teocracia judicial donde el ciudadano no es sujeto de derechos, sino súbdito de voluntades.
Conclusión: la necesidad de una refundación
España necesita una profunda reforma del sistema judicial que recupere el principio de isonomía como eje vertebrador de la justicia. Esto implica la supresión del aforamiento judicial, la creación de mecanismos eficaces de control y responsabilidad disciplinaria, y la apertura del sistema a una cultura verdaderamente democrática y transparente. La justicia no puede seguir siendo una fortaleza cerrada, inaccesible e impune. Si el ciudadano común está sometido a la ley, los jueces también deben estarlo. Solo así podrá restaurarse la confianza en las instituciones y garantizarse el respeto efectivo de los derechos fundamentales.
¿Y si nuestros jueces tuvieran dinero en paraísos fiscales? ¿Podría mantenerse en pie una democracia donde quienes deben garantizar la legalidad eluden sus propias obligaciones fiscales? Si los guardianes del sistema acumularan riqueza en la sombra, ajenos al escrutinio ciudadano, la idea misma de justicia quedaría vaciada de contenido. No sería solo una crisis institucional, sino una quiebra moral del Estado de Derecho. Porque cuando quienes deben dar ejemplo actúan como si estuvieran por encima de todo, la democracia deja de ser tal para convertirse en una ficción sostenida por la impotencia de sus ciudadanos.